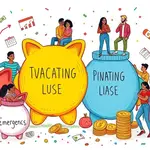En América Latina, los fondos de infraestructura se han convertido en una herramienta fundamental para canalizar recursos de gran magnitud hacia iniciativas que transforman comunidades y economías. Estos vehículos financieros, que combinan capital público y privado, permiten llevar a cabo proyectos de transporte, energía, saneamiento y cultura que, de otro modo, quedarían postergados por limitaciones presupuestarias.
En este artículo, exploraremos cómo funcionan estos fondos, su impacto real en la región y los modelos de colaboración que los hacen posibles, con datos actualizados de Perú, Chile y México.
El organismo ProInversión de Perú ha anunciado la promoción de 116 proyectos público-privados con una inversión estimada de US$ 70 000 millones entre 2025 y 2026. Esta cartera incluye:
Los sectores más relevantes serán transporte y comunicaciones (26 proyectos y US$ 9 050 millones), electricidad (23 proyectos por US$ 1 162 millones) y saneamiento (14 proyectos con US$ 2 137 millones). Además, se contemplan obras en salud, educación e infraestructura social.
Por su parte, el Fondo de Infraestructura Cultural Pública y Privada de Chile aportará $3 886 712 000 pesos chilenos en 2025 a proyectos de diseño arquitectónico, especialidades y obras civiles en espacios culturales. Este fondo respalda tanto a organizaciones culturales privadas como a instituciones estatales, municipios y universidades, garantizando inversión social y ambiental sostenible.
Los fondos de inversión en infraestructura combinan capital y deuda, permitiendo a inversores privados aportar recursos a través de vehículos de propósito especial o empresas conjuntas. Estos esquemas facilitan:
El modelo de Asociación Público-Privada (APP) es clave para proyectos de gran escala, al sumar colaboración público-privada eficaz. Un caso emblemático es el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) de México, que junto a la IFC del Banco Mundial creó un fondo revolvente de 80 millones de pesos. Este instrumento destina recursos al desarrollo técnico, legal y financiero de APPs, con aportes equilibrados entre ambas instituciones.
En este esquema, el sector privado asume la operación de la infraestructura, mientras el Estado garantiza un marco regulatorio y de interés público adecuado para todos los actores involucrados.
Para asegurar el éxito de estos fondos, es imprescindible implementar mecanismos de transparencia y eficiencia operativa. La normativa y los procesos de adjudicación claros reducen la corrupción y aumentan la confianza de inversores y ciudadanía.
Además, la participación de organismos internacionales como el Banco Mundial o la IFC fortalece el monitoreo y la estructuración financiera. Este respaldo genera mejores condiciones para la inversión responsable y sostenible.
Los proyectos actuales integran criterios de inclusión social, priorizando zonas y comunidades vulnerables. Asimismo, se promueve la conservación ambiental y la resiliencia ante el cambio climático, elementos esenciales para el desarrollo a largo plazo.
Los fondos de infraestructura pública y privada están redefiniendo el crecimiento de la región. Al movilizar capital fuera del presupuesto estatal, estos esquemas permiten emprender obras de gran impacto en transporte, energía y cultura.
Mirando hacia el futuro, es fundamental consolidar modelos de financiamiento innovadores que sigan integrando el sector privado sin perder de vista el bienestar social. La colaboración entre gobiernos, inversionistas y organizaciones civiles abrirá oportunidades para mejorar la calidad de vida de millones de personas.
La implementación de procesos transparentes y la incorporación de criterios de sostenibilidad posicionan a América Latina como un referente en la gestión eficiente de recursos. Con una visión compartida y un compromiso firme, los fondos de infraestructura pueden convertirse en el motor que impulse el desarrollo inclusivo, equitativo y sustentable de la región.
Referencias